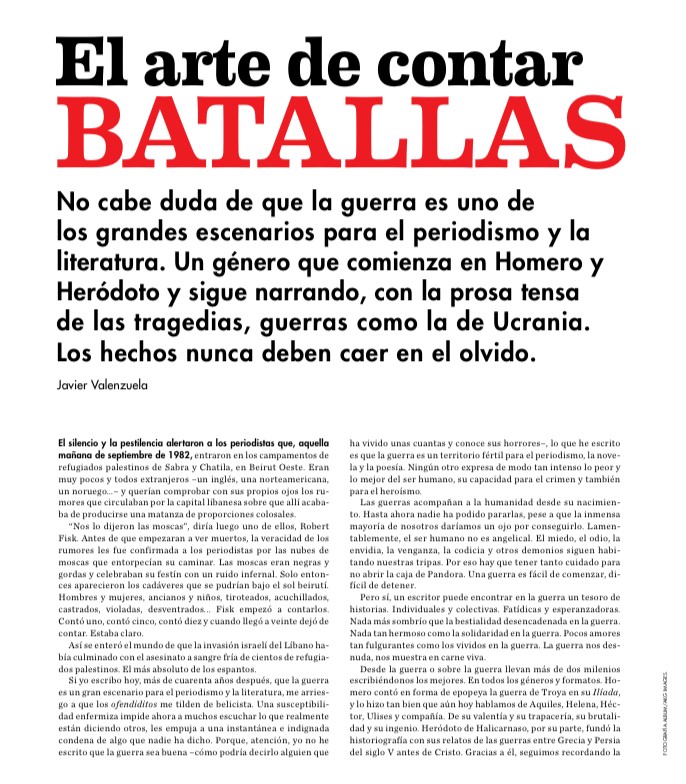El arte de contar batallas. tintaLibre, abril 2023
JAVIER VALENZUELA
El silencio y la pestilencia alertaron a los periodistas que, aquella mañana de septiembre de 1982, entraron en los campamentos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila, en Beirut Oeste. Eran muy pocos y todos extranjeros -un inglés, una norteamericana, un noruego…- y querían comprobar con sus propios ojos los rumores que circulaban por la capital libanesa sobre que allí acababa de producirse una matanza de proporciones colosales.
“Nos lo dijeron las moscas”, diría luego uno de ellos, Robert Fisk. Antes de que empezaran a ver muertos, la veracidad de los rumores les fue confirmada a los periodistas por las nubes de moscas que entorpecían su caminar. Las moscas eran negras y gordas y celebraban su festín con un ruido infernal. Solo entonces aparecieron los cadáveres que se pudrían bajo el sol beirutí. Hombres y mujeres, ancianos y niños, tiroteados, acuchillados, castrados, violadas, desventrados… Fisk empezó a contarlos. Contó uno, contó cinco, contó diez y cuando llegó a veinte dejó de contar. Estaba claro.
Así se enteró el mundo de que la invasión israelí del Líbano había culminado con el asesinato a sangre fría de cientos de refugiados palestinos. El más absoluto de los espantos.
Si yo escribo hoy, más de cuarenta años después, que la guerra es un gran escenario para el periodismo y la literatura, me arriesgo a que los ofendiditos me tilden de belicista. Una susceptibilidad enfermiza impide ahora a muchos escuchar lo que realmente están diciendo otros, les empuja a una instantánea e indignada condena de algo que nadie ha dicho. Porque, atención, yo no he escrito que la guerra sea buena -cómo podría decirlo alguien que ha vivido unas cuantas y conoce sus horrores-, lo que he escrito es que la guerra es un territorio fértil para el periodismo, la novela y la poesía. Ningún otro expresa de modo tan intenso lo peor y lo mejor del ser humano, su capacidad para el crimen y también para el heroísmo.
Las guerras acompañan a la humanidad desde su nacimiento. Hasta ahora nadie ha podido pararlas, pese a que la inmensa mayoría de nosotros daríamos un ojo por conseguirlo. Lamentablemente, el ser humano no es angelical. El miedo, el odio, la envidia, la venganza, la codicia y otros demonios siguen habitando nuestras tripas. Por eso hay que tener tanto cuidado para no abrir la caja de Pandora. Una guerra es fácil de comenzar, difícil de detener.
Pero sí, un escritor puede encontrar en la guerra un tesoro de historias. Individuales y colectivas. Fatídicas y esperanzadoras. Nada más sombrío que la bestialidad desencadenada en la guerra. Nada tan hermoso como la solidaridad en la guerra. Pocos amores tan fulgurantes como los vividos en la guerra. La guerra nos desnuda, nos muestra en carne viva.
Desde la guerra o sobre la guerra llevan más de dos milenios escribiéndonos los mejores. En todos los géneros y formatos. Homero contó en forma de epopeya la guerra de Troya en su Ilíada, y lo hizo tan bien que aún hoy hablamos de Aquiles, Helena, Hector, Ulises y compañía. De su valentía y su trapacería, su brutalidad y su ingenio. Heródoto de Halicarnaso, por su parte, fundó la historiografía con sus relatos de las guerras entre Grecia y Persia del siglo V antes de Cristo. Gracias a él, seguimos recordando la batalla y la carrera de Maratón. Es más: las tenemos como hitos de nuestra civilización.
Entre Homero y Heródoto ya se produce una significativa diferencia: si el primero les otorga a los dioses mucho protagonismo en el conflicto, el segundo los deja en una lejana retaguardia, prefiriendo hablar de Ciro II el Grande, Jerjes I, el general Milcíades o el corredor Filípides. No son las divinidades las que declaran y libran las guerras, son los seres de carne y hueso. Y Heródoto da un paso más. Sus nueve libros sobre las guerras médicas, la primera obra griega en prosa que ha podido conservarse, está escritos en un lenguaje claro, ordenado y directo. Y van acompañados de documentación histórica, etnográfica y geográfica.
No escribía el de Halicarnaso para lucirse rizando el rizo. Escribía, como anuncia desde el primer momento, para que los hechos por él relatados “no caigan en el olvido”.
Europa no ha cesado desde entonces de escribir sobre la guerra. La Eneida de Virgilio, las leyendas del Rey Arturo y las sagas de los vikingos se inscribían en el género épico. El Enrique V de Shakespeare, en el dramatúrgico. Y las imaginarias batallas de Don Quijote contra molinos de viento y rebaños de corderos, en el humorístico. Grande, muy grande, don Miguel de Cervantes, autor de la madre de todas las novelas.
El Siglo de las Luces no pudo con las guerras. Al contrario, concluyó con las napoleónicas, que ofrecieron buenos materiales para La Cartuja de Parma, de Stendhal y Guerra y paz, de Tolstoi. Stendhal fue oficial de dragones en la campaña italiana de Bonaparte; Tolstoi sirvió en las tropas zarista de la posterior guerra de Crimea. Al ruso, ya lo conté una vez aquí mismo, la experiencia de Crimea le hizo detestar a esos personajes grandilocuentes que jamás se manchan las botas de barro y envían alegremente al matadero a los hijos del pueblo.
Lo más terrible y paradójico es que las guerras de la Edad Contemporánea sean mucho más crueles y mortíferas que las de la antigüedad o el medievo. Primero llegaron las armas de fuego, luego la aviación, después la bomba atómica. Los muertos pasaron de contarse por miles como antaño a hacerlo por cientos de miles y hasta millones. Y los estrategas bélicos decidieron que no solo no había que tener la menor piedad con los civiles, sino que había que convertirlos explícitamente en objetivos. Incorporaron a su arsenal los bombardeos de ciudades, las matanzas de refugiados y el genocidio industrialmente planificado.
Franco y Hitler hicieron en Guernica un primer ensayo general. Picasso lo retrató genialmente en su cuadro homónimo, siguiendo lo que ya había Goya con los horrores de la Guerra de Independencia. Narrar, relatar, contar o representar no es asumir, justificar o aplaudir. Viene a ser más bien lo contrario: alertar, desenmascarar, denunciar.
Cuando Hemingway se instaló en el Hotel Florida como corresponsal en la Guerra Civil española, ya había publicado Adiós a las armas, una excelente novela sobre el conflicto mundial de 1914-1918, en el que había estado presente como conductor de ambulancias y había resultado herido por el fuego de un mortero austríaco. El maestro norteamericano, de envidiable prosa tersa, le dedicó otra al conflicto español, Por quién doblan las campanas, pero, permítanme esta subjetividad, creo que esta vez los poetas fueron mejores que los novelistas para transmitir el temblor. Muy en particular, Antonio Machado homenajeando en un poema al cercado pueblo de Madrid, que resiste al fascismo “con plomo en las entrañas”.
Los rusos, ah, los rusos, siempre buenos a la hora de narrar las muchas guerras que han vivido. No se queden solo con Tolstoi, lean, por favor, a Isaac Babel y Vasili Grossman.
Caballería Roja, de Babel, es una obra maestra para los que amamos la literatura sin pedantería. Narra de modo casi telegráfico las aventuras de unos soldados que pelean por el triunfo de la revolución de 1917. Con episodios breves, casi viñetas, un ritmo ajustado al lugar y el momento y tan solo las palabras necesarias para transmitir el caos, la violencia, el absurdo y hasta el humor negro. Babel terminaría siendo ejecutado en 1940 por Stalin bajo la absurda acusación de traición y terrorismo.
También sería víctima del totalitarismo soviético el judío ucraniano Vasili Grossman, autor de la más espeluznante descripción de la batalla de Stalingrado, el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial, y el primero en dar testimonio de lo que habían hecho los nazis, y sus colaboradores ucranianos, en el campo de concentración de Treblinka. Corresponsal de guerra en el seno del Ejército Rojo, las crónicas de Grossman están reunidas en un volumen titulado Un escritor en guerra.
Grossman también terminó mal. Se desencantó con la Unión Soviética, quiso contarlo en Vida y destino, le secuestraron el libro, le condenaron al ostracismo interior y terminó muriendo de un cáncer en la mayor de las soledades.
Los americanos también son buenos, muy buenos. Norman Mailer aprovechó su experiencia en un regimiento de caballería durante la campaña de Filipinas de la Segunda Guerra Mundial para debutar como novelista con Los desnudos y los Muertos, una obra magnífica sobre la deshumanización de lo soldados. Los soldados, cuenta Mailer en un momento dado, sienten que a sus oficiales les importa un pepino lo que pueda ser de ellos, tan solo quieren que estén donde puedan detener una bala del enemigo.
El periodismo de guerra ha dado muy buena literatura. Espléndido es México insurgente, de John Reed, que cuenta la revolución popular iniciada en 1910 contra el dictador Porfirio Díaz y su sucesor, el pérfido Victoriano Huertas. Reed no necesita los giros truculentos e inverosímiles a los que recurren tantos novelistas y guionistas de hoy para intentar mantener el interés. Su relato está sazonado con mil relatos auténticos y trepidantes de las batallas y de la vida cotidiana de los mexicanos. Sentimos el galopar de los caballos, el crepitar de los fusiles, el tableteo de las ametralladoras, el retumbar de los cañones y el latir de los corazones. Y vivimos también las escenas de riñas de borrachos, peleas de gallos, tiroteos gratuitos, bailes interminables y autos sacramentales interpretados por muchachas. Porque la vida sigue durante la guerra. De otro modo, pero sigue.
Quizá haya sido la del Vietnam la última guerra traducida en un abundante y excelente material literario (también cinematográfico, claro). Empezó el maestro Graham Greene con su sutil novela El americano tranquilo, inscrita en el género de intriga, pero que contiene mucha geopolítica y un gran debate ético sobre la equidistancia en situaciones de vida y muerte. En esta obra, situada cuando el colonialismo francés en Indochina da paso al salvaje intervencionismo estadounidense, la conclusión moral es que siempre llega un momento en que la gente honesta debe tomar partido. En la guerra, como en todo, siempre hay unos que son más malos que los otros. Unos más verdugos, otros más víctimas.
Los años 1960 fueron los de la eclosión de lo que se ha dado en llamar el Nuevo Periodismo norteamericano, el uso por parte de los reporteros de técnicas de narración habituales en la novela. Se trataba de contar hechos ciertos y relevantes, pero hacerlo de modo personal, entretenido y bien escrito, algo, por cierto, que mi oficio ha olvidado en las dos últimas décadas en aras de una árida y aburrida homogeneidad.
Sabido es que Truman Capote lo hizo con el género de sucesos en A sangre fría, pero también lo hizo Michael Herr con sus Despachos de guerra. Herr, corresponsal de Esquire en Vietnam, acompañaba a los soldados en sus misiones a pie por la jungla y compartía sus penalidades. Pero si su trabajo es memorable no es tan solo por su valor, es por sus dotes excepcionales para contar, por su prosa directa y fulgurante. Sus despachos no se iban por los cerros de Úbeda, iban al grano de lo auténtico: el horror y el absurdo de la guerra.
No es de extrañar que Coppola lo tuviera como referente cuando filmó Apocalypse Now. La escena de lo helicópteros de las barras y estrellas atacando una aldea vietnamita al son de la Cabalgata de las Valquirias la vivió Michael Herr. En vivo y en directo.